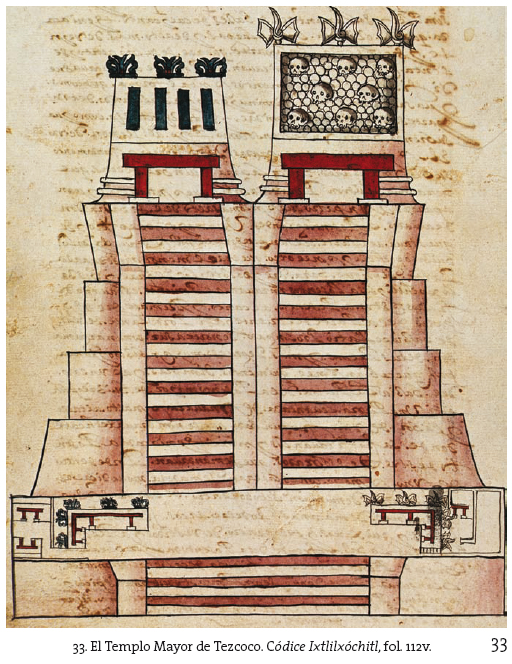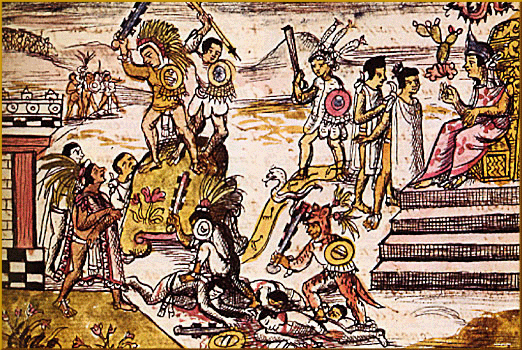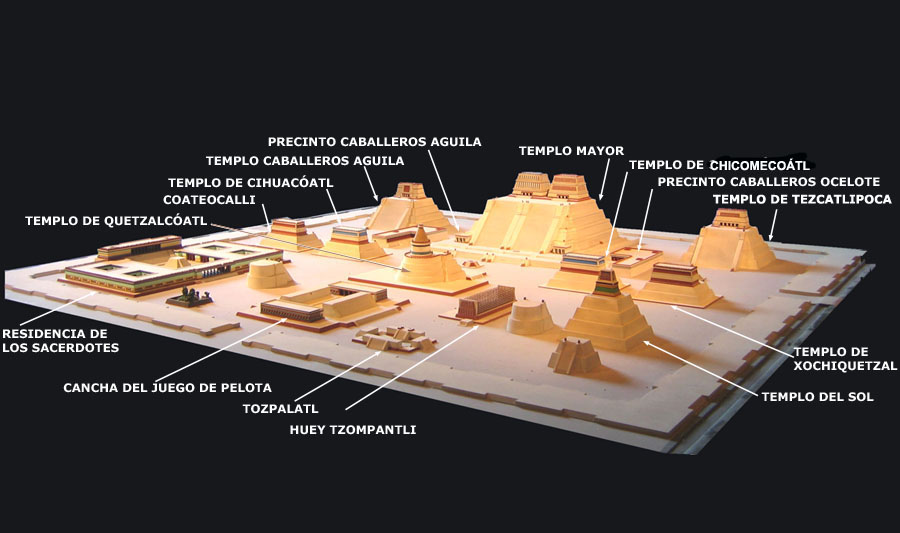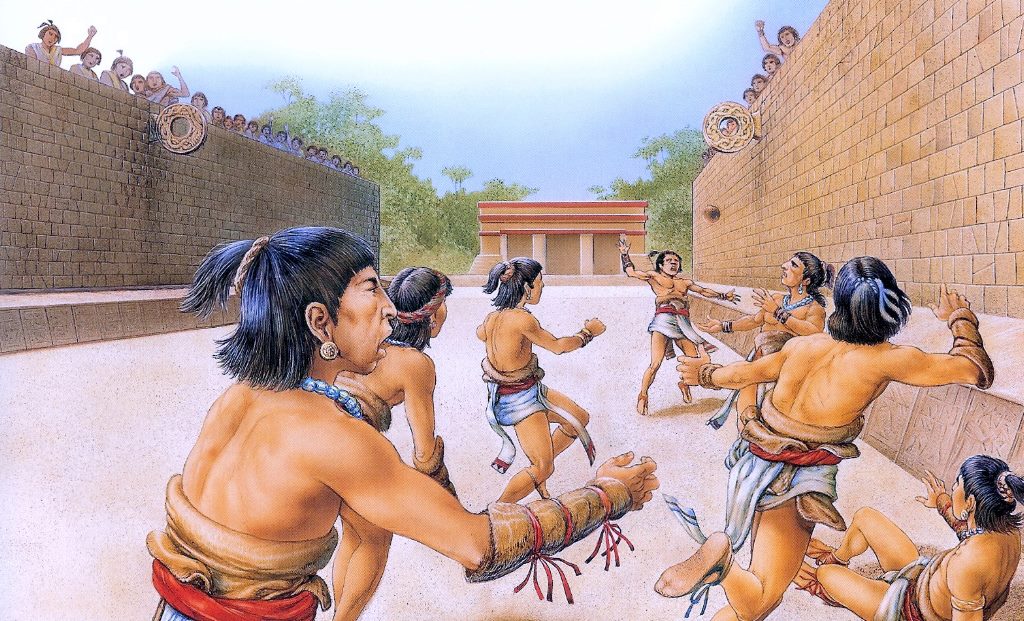Los
aztecas también tenían su deporte como baloncesto llamado:
JUEGO DE PELOTA
Quieres conocer la preparación de un jugador y su final?
Desde las primeras horas de la mañana, después de que el
personaje se había purificado en las aguas de un río cercano, los dos servidores se afanaban por
vestirlo y sahumarlo con el oloroso copal; ahora, después de sujetarle el
protector que cubría la cintura le ataban una tira de cuero que protegía los
glúteos, y una especie de rodillera, hecha también de la piel de un venado, que
evitaba las heridas cuando el ágil jugador se tiraba al piso para golpear la
pelota con la cadera.
Desde hacía muchos siglos, en toda la
región se practicaba el ritual del juego de pelota, que atraía a los vecinos
del lugar a vitorear las hazañas de estos heroicos jugadores.

Los edificios se construían con normas especiales; el patio central no tenía ningún techo que lo cubriera, por
lo que el juego se realizaba al aire libre y a la luz del sol, significaba el
firmamento, por tanto el pasillo central, donde se enfrentaban los jugadores
tratando de golpear la pelota con la cadera o antebrazo, se pensaba que era el
camino que seguían los dioses del firmamento protegiendo el movimiento del sol
o impidiéndolo.
 En los dos extremos de la cancha se
ubicaban los cabezales, donde se reunían los jugadores de ambos equipos para
cambiar de posición o recibir indicaciones y dar continuidad al ceremonial.
En los dos extremos de la cancha se
ubicaban los cabezales, donde se reunían los jugadores de ambos equipos para
cambiar de posición o recibir indicaciones y dar continuidad al ceremonial.
Ocho Conejo escuchaba el rítmico
sonar de los tambores, cuya música precedía el juego y atraía mágicamente la
atención de los dioses, para que al iniciarse la acción los hombres y las
deidades estuvieran pendientes de su desarrollo. Finalmente, sus ayudantes
concluyeron con el laborioso cuidado de colocar los protectores, y el jugador
estaba listo para enfrentar su destino.
La fecha en que se realizaba esta
compleja ceremonia deportiva correspondía al tiempo en que deberían llegar las
lluvias; el tiempo caluroso había agotado a la gente, era necesario asegurarse
de que el patrono celeste, encargado de traer el agua que calma la sed de la
tierra, llegara puntualmente pero, sobre todo, que no viniera con demasiada
violencia como en aquel tiempo en que las tormentas arrasaron con los pueblos
de las montañas y los cadáveres fueron llevados por el indomable río, que en su
crecida había inundado los campos de cultivo y destruido las casas de los
agricultores.
Para esta ocasión asistieron ocho
jugadores que representaban cada uno las esquinas del mundo, era importante
para todos conocer el destino que aguardaba el universo en el cambio de
estación; las secas terminaban y llegaban las aguas, había entonces que saber
con precisión si habría obstáculos para la feliz continuidad de la existencia.
Los caracoles sonaron y todo el mundo puso atención en el sacerdote principal,
que llevaba en sus manos la sagrada pelota de hule.
 La música cesó y se hizo un mágico
silencio, Ocho Conejo fue el primero en dar el golpe con su cadera, iniciando
así el rítmico y violento transcurrir del juego; los ocho jugadores, cuatro de
cada bando, se habían vestido con los ornamentos que los identificaban como
dioses vivos, como deidades que se hallaban en cada uno de los rumbos del
universo; nuestro personaje traía en su cinturón protector el signo del
movimiento, que entre los hablantes de náhuatl se llama ollin, considerándolo como su amuleto que le infundía la fuerza para dar los golpes más fuertes, y
hacer que la pelota llegara cerca del cabezal.
La música cesó y se hizo un mágico
silencio, Ocho Conejo fue el primero en dar el golpe con su cadera, iniciando
así el rítmico y violento transcurrir del juego; los ocho jugadores, cuatro de
cada bando, se habían vestido con los ornamentos que los identificaban como
dioses vivos, como deidades que se hallaban en cada uno de los rumbos del
universo; nuestro personaje traía en su cinturón protector el signo del
movimiento, que entre los hablantes de náhuatl se llama ollin, considerándolo como su amuleto que le infundía la fuerza para dar los golpes más fuertes, y
hacer que la pelota llegara cerca del cabezal.
La pelota estaba hecha de ese
material lechoso que escurría de ciertos árboles de la selva, a los que se
hacía una incisión con las hachuelas de piedra, permitiendo que el líquido
escurriera durante varias lunas. Después de que se le recolectaba, se vertía en
ollas de agua hirviendo, donde se mezclaba con algunas hierbas que sólo los
sacerdotes conocían.
 Pacientemente, uno de los ancianos
que desde niño adquirió la experiencia de elaborar las pelotas siguiendo las
instrucciones que le había dado su padre, tomaba de la olla uno a uno los
trozos de hule, estirándolos hasta formar bandas delgadas con las que daba
forma a una esfera, enrollándola con el lechoso material hasta que adquiría el
tamaño requerido. Con una navaja se punzaba la pelota para sacarle el agua que
hubiera quedado aprisionada. El grupo de trabajadores que había participado en
todo el proceso contemplaba con admiración la forma en que aquel anciano rebotaba la pelota, al tiempo que les explicaba la calidad que debería tener
este valioso objeto.
Pacientemente, uno de los ancianos
que desde niño adquirió la experiencia de elaborar las pelotas siguiendo las
instrucciones que le había dado su padre, tomaba de la olla uno a uno los
trozos de hule, estirándolos hasta formar bandas delgadas con las que daba
forma a una esfera, enrollándola con el lechoso material hasta que adquiría el
tamaño requerido. Con una navaja se punzaba la pelota para sacarle el agua que
hubiera quedado aprisionada. El grupo de trabajadores que había participado en
todo el proceso contemplaba con admiración la forma en que aquel anciano rebotaba la pelota, al tiempo que les explicaba la calidad que debería tener
este valioso objeto.
 El juego requería de un arduo
entrenamiento. Los jugadores habían de ser ágiles, poseer una mirada de jaguar
y la destreza de los monos, ya que saltaban para enfrentar la pelota con su
cadera, dando el golpe en el lugar preciso, donde se localizan los huesos más
fuertes de la cintura; si la pelota pegaba en los muslos provocaba brutales
moretones, incluso podía romper los huesos de la pierna, o peor aún, si
golpeaba en las cercanías del estómago o el hígado, podía hacer estallar las
vísceras del jugador. Se sabía de algún torpe participante que enfrentó la
pelota con el pecho y murió de manera instantánea, pues a causa del golpe su
corazón se había detenido.
El juego requería de un arduo
entrenamiento. Los jugadores habían de ser ágiles, poseer una mirada de jaguar
y la destreza de los monos, ya que saltaban para enfrentar la pelota con su
cadera, dando el golpe en el lugar preciso, donde se localizan los huesos más
fuertes de la cintura; si la pelota pegaba en los muslos provocaba brutales
moretones, incluso podía romper los huesos de la pierna, o peor aún, si
golpeaba en las cercanías del estómago o el hígado, podía hacer estallar las
vísceras del jugador. Se sabía de algún torpe participante que enfrentó la
pelota con el pecho y murió de manera instantánea, pues a causa del golpe su
corazón se había detenido.

Por todo ello los jugadores debían
proteger sus órganos más delicados con gruesos cinturones, rellenos de tela y
cubiertos de piel, que amortiguaban el peligroso impacto de la pelota. El
cuidado de los antebrazos se lograba con bandas hechas también de algodón y de
cuero, mientras que las manos se envolvían con tiras de piel de venado, muy
curtidas. De este material se hacían las bandas que sujetaban los glúteos para
impedir que en las caídas y santones, esta parte del cuerpo sufriera daños. Los
talones y las rodillas se envolvían también con pedazos de cuero.

Los asistentes-al juego se
emocionaban con la habilidad de los participantes en este deporte; para el
pueblo en general, ellos eran dioses vivientes que tenían la delicada misión de
mostrar las intenciones de las deidades; algunas de éstas buscarían el fin del
universo; otras, por el contrario, trabajaban denodadamente por ofrecerles
todos los elementos que requerían para su subsistencia, y el agua, siendo
preciado líquido, era uno de los más importantes para la continuidad de la
vida.
Durante muchas jornadas se veía y se
oía el golpetear de la pelota, y en cada vaivén los sacerdotes, aquellos que se
encargaban de leer en esos movimientos la acción y el designio de los dioses,
intercambiaban entre sí sus impresiones y consultaban el firmamento buscando
los signos que les ayudaran a interpretar el significado del juego de ese día.
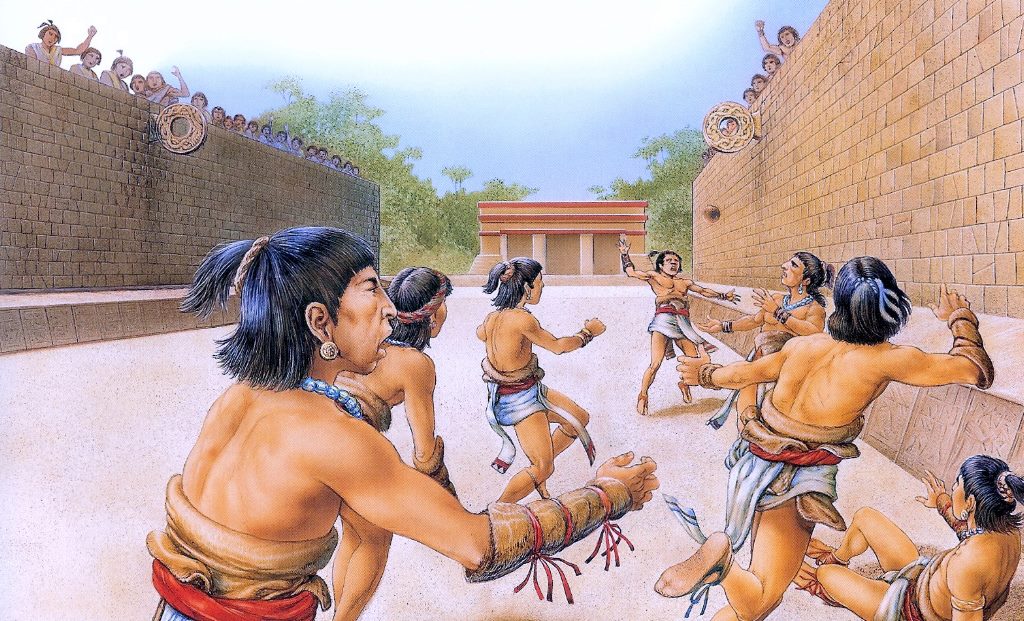 El equipo de Ocho Conejo empezó a dar
muestras de cansancio, mientras él les alentaba con palabras valerosas,
amenazando a los cobardes y exaltando el destino luminoso de aquel que
alcanzara el movimiento vital que hiciera posible la llegada precisa de las
lluvias.
El equipo de Ocho Conejo empezó a dar
muestras de cansancio, mientras él les alentaba con palabras valerosas,
amenazando a los cobardes y exaltando el destino luminoso de aquel que
alcanzara el movimiento vital que hiciera posible la llegada precisa de las
lluvias.
El destino en ese día marcó el final
de una carrera de triunfos: Ocho Conejo saltó para recibir la pelota que desde
atrás había lanzado el más ágil jugador del equipo contrario, y al golpear la
pelota, ésta tomó otra dirección, provocando en el público un grito lastimero;
de inmediato los sacerdotes ordenaron que el juego terminara, habían observado
con terror que la pelota marcaba el fatal designio.

El jugador, agitado y sudoroso, enfrentó
con orgullo su destino, mientras los asistentes se preparaban para la brutal
ceremonia. El sacerdote principal indicó al líder del equipo contrario que
sujetara por los brazos a Ocho Conejo cuando éste se hubo aposentado en la
piedra sagrada. Finalmente, aquel momento que esperó siempre, desde que
aprendió los primeros movimientos del juego, estaba por llegar, su respiración
agitada denotaba su miedo, pero su rostro impávido sacó de lo más hondo de su
interior la hombría que le había identificado desde siempre y que le había
convertido en el héroe de la chiquillada que le seguía animadamente cuando
caminaba por el mercado o cruzaba por la ciudad.

Otro de los jugadores le espetó
palabras de valor, mientras que el supremo sacerdote, que sujetaba el cuchillo
de sílex con la mano derecha, mientras que con la izquierda sujetaba su
cabellera, enterró de un golpe el navajón en el punto preciso, donde está la
vena que nutre de sangre nuestro cuerpo, cortando así la vida de Ocho Conejo,
para posteriormente, de manera muy ágil, cortar por el frente y concluir
desprendiendo la cabeza de la columna vertebral.
La sangre brotaba incontenible,
mostrando al pueblo que así llegaría la lluvia que tanto esperaban. La cabeza
fue levantada en alto y algunas gotas de sangre cayeron sobre la pelota. La
destrucción del universo se había conjurado, Ocho Conejo se uniría al sol con
un destino glorioso, destino que tenían todos los jugadores que habían
ofrendado su vida para evitar el final de la creación de los dioses.
El juego de pelota, en su
interminable sucesión, como un ceremonial de vida y muerte, constituía uno de
los elementos más importantes en la trama que hombres y dioses habían
entretejido.
Fuente: Pasajes de la Historia No. 5 Los señoríos de la Costa del
Golfo / diciembre 2000
 ... como oyó la nueva, Moctecuhzoma
despachó gente para el recibimiento de Quetzalcóatl, porque pensó que era el
que venía, porque cada día le estaba esperando, y como tenía relación que
Quetzalcóatl había ido por la mar hacia el oriente, y los navíos venían de hacia
el oriente, por esto pensaron que era él...
... como oyó la nueva, Moctecuhzoma
despachó gente para el recibimiento de Quetzalcóatl, porque pensó que era el
que venía, porque cada día le estaba esperando, y como tenía relación que
Quetzalcóatl había ido por la mar hacia el oriente, y los navíos venían de hacia
el oriente, por esto pensaron que era él...